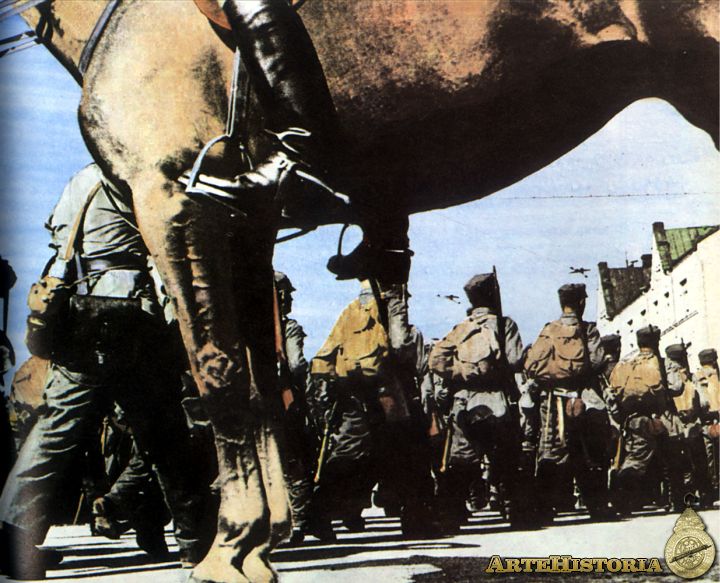La guerra en Europa: 1939-40
Compartir
Datos principales
Rango
II Guerra Mundial
Desarrollo
Así como la Primera Guerra Mundial ha dado lugar a un amplio debate historiográfico acerca de sus causas, sobre la Segunda, éste ha sido mínimo. En los años sesenta, el historiador británico A. J. P. Taylor, tratando de reaccionar contra la autocomplacencia de los años de la posguerra, intentó proponer la tesis de que ninguno de los beligerantes habría sido por completo inocente del estallido de la guerra y llevó su afán provocador hasta no distinguir, en lo esencial, a Hitler del resto de los políticos alemanes de su época. Quizá la afirmación más extraordinaria que el lector se encuentra en su libro -Orígenes de la Segunda Guerra Mundial- es la de que Hitler atacó a franceses e ingleses en 1940 porque temía que los aliados llegaran al Rin. Pero hoy, incluso los libros dedicados a conmemorar la aparición del de Taylor, concluyen descartando sus opiniones y la interpretación de las monografías centradas en la cuestión (Weinberg, Watt) está ya muy distante de la suya. Resulta curioso, sin embargo, que en los momentos inmediatamente anteriores al estallido de la guerra se considerara el aparente motivo concreto para que se produjera como una razón poco menos que banal. Chamberlain juzgó que Dantzig -donde sólo 17.000 de sus 400.000 habitantes eran polacos- no merecía la vida de un granadero británico y la frase "¿Morir por Dantzig?" se convirtió para los pacifistas y los seudofascistas franceses en el principal argumento ridiculizador de sus adversarios.
Pero, de hecho, la guerra no fue, como en el caso de 1914, un accidente por un motivo nimio. En 1939, la guerra fue deseada y no involuntaria. Hitler la buscó e incluso lo hizo con cierta urgencia, como si de su estallido llegara incluso a depender el cumplimiento de su misión en la vida. Fue esto lo que tuvo como consecuencia que el tipo de guerra que se produjo y el momento en que tuvo lugar no fueran exactamente tal como había planeado. En definitiva, la guerra de 1939 fue la guerra de Hitler, que consiguió con su actitud superar todos los deseos de sus adversarios por evitarla. El Führer no fue, en absoluto, un político alemán más, poco dispuesto a aceptar el sistema delineado en Versalles y favorable a la expansión de su país. Frente a lo que fue habitual afirmar en la Alemania de los años treinta, el resultado de la Gran Guerra tampoco fue tan catastrófico: permaneció unida y siguió siendo el país más poblado en Europa, con la excepción de Rusia, y el nivel de destrucción bélica tampoco resultó tan grave. Aunque en Alemania hubiera una protesta generalizada contra el sistema de Versalles, Hitler no tuvo nunca como propósito hacerlo desaparecer, sino llevar a cabo una política de relaciones con las restantes potencias en la que la guerra no era un riesgo sino un objetivo final. A pesar de que Hitler tuviera como propósito la expansión alemana hacia el Este -más que hacia el Sureste, como había sido tradicional hasta entonces- en realidad su ambición era mundial.
Muchos de sus contemporáneos no llegaron a creerle, pero en Mein Kampf había dejado bien claros sus propósitos y más lo hubieran estado si hubiera publicado un segundo libro, que llegó a escribir, en que reclamaba nada menos que medio millón de kilómetros cuadrados más. También dejó claro que no tenía el menor escrúpulo en la prosecución de su objetivo. La manera de tratar a los individuos como "material humano", como si fueran insectos o plantas, demostraba un universo mental privado de cualquier escrúpulo y que, por ello, hacía imaginables las mayores aberraciones. De entrada, los tratados internacionales eran papeles que contenían normas a las que sujetarse únicamente mientras conviniera y solamente hasta entonces. Así se explica que los violara de forma sistemática: los británicos sólo descubrieron que lo había hecho en lo que respecta al rearme naval cuando hundieron el Bismarck, ya en plena guerra. Se conoce incluso el momento en que Hitler -uno de los dirigentes más previsibles de la Historia humana, pues en nada ocultó sus objetivos finales- explicó a sus generales que sólo concebía el cumplimiento de sus propósitos mediante una conflagración universal. Fue en noviembre de 1937, fecha en que anunció que la guerra se produciría en 1943. Sin embargo su estilo de dirigente que unía, en una extraña mezcla, la intuición con la indolencia y los periódicos arrebatos frenéticos, le llevó a embarcar a su país en una guerra temprana, considerando sus propósitos originales.
Lo hizo, además, de un modo que contradecía frontalmente lo que había sido hasta el momento la estrategia de sus generales: evitar un conflicto en dos frentes, como en 1914. A medio plazo, más grave aún fue que su peculiar ideario le impusiera una visión tan peyorativa de sus adversarios anglosajones que le hacía inimaginable su peligrosidad. Al margen de que era falsa la tópica visión de dos países dominados por los intereses capitalistas de una minoría, ni Gran Bretaña carecía de voluntad de resistencia ni los Estados Unidos eran una potencia bárbara y con una capacidad bélica reducida a medio plazo. Pero si Hitler cometió errores, también les pasó algo parecido a sus adversarios. Desde 1945 y durante los años de la inmediata posguerra, la culpabilidad por el estallido del conflicto fue atribuida de forma abrumadora a la "política de apaciguamiento" y a quienes habían sido sus proclamadores y defensores. Lo cierto es, no obstante, que ese género de actitud siempre estuvo en la base de la política exterior británica y que durante mucho tiempo, en un grado mayor o menor, fue aceptada por todos. Quienes la practicaron no eran malvados ni estúpidos, sino que resultaban perfectamente conscientes de la profundidad del sentimiento pacifista en todos los países que habían padecido la Gran Guerra y, en cambio, no llegaban a concebir que hubiera doctrinas políticas para las que el mantenimiento de lo pactado pudiera resultar tan sólo una convención a la que se debía prestar atención sólo en casos determinados, los que les interesaran.
Lo peor no fue el "apaciguamiento" en sí, sino la decisión de mantenerlo con el paso del tiempo, a pesar de las abundantes pruebas en contra de que tuviera posibilidades. El sistema de seguridad mutua -la Sociedad de Naciones- fracasó de modo tan total que más de medio centenar de naciones empeñadas en evitar que Italia ocupara la mitad de Abisinia acabaron por aceptar que la engullera entera. La violación de los tratados creó adicción: una vez que algunos Estados decidieron violar ciertas cláusulas de los pactos, éstos acabaron convertidos totalmente en papel mojado, incluso para naciones pequeñas que no tenían las capacidades militares para actuar así y hacerse respetar. Cuando Alemania concluyó con la existencia de Checoslovaquia, tuvo la entusiasta ayuda de dos próximas víctimas, Polonia y Hungría. El paso del tiempo no pareció enseñar todo lo que debía a agredidos ni a agresores. Todavía hasta 1936 se podía interpretar que se vivía en la rectificación de Versalles, pero ya en 1938 el diagnóstico más oportuno consistía en que la conflictividad existente sólo podía ser el preámbulo de un conflicto generalizado. De ahí la importancia de Munich y el peso que tuvo en la conciencia de quienes vivieron esos acontecimientos durante los años de la Guerra Fría. Muy a menudo, la enseñanza de no haber actuado a tiempo llevó a tomas de postura erradas, teniendo como consecuencia un exceso de conflictividad tras 1945.
Como quiera que sea, parece evidente que, antes de 1938, hubiera sido más prudente -según ha escrito Kissinger- dedicar más recursos a contrapesar el creciente poder bélico de Alemania y menos tiempo a meditar sobre las peculiaridades psicológicas de quien la dirigía. Pero el error general en que consistió a partir de un determinado momento el "apaciguamiento" se sumó, por si fuera poco, a los de carácter parcial cometidos por cada una de las naciones que se vieron envueltas en el conflicto. Polonia, gobernada por una arrogante dirección, creyó que podía actuar como una gran potencia capaz de frenar el paso a Alemania con la simple exhibición de una resistencia tenaz y carente de medios modernos. Bélgica fue ambigua hasta el final frente a la Alemania de Hitler, a pesar de que estaba bien claro que figuraría en la primera línea a la hora de la agresión. Italia, autosatisfecha por haber perpetrado con Albania una de esas operaciones de política exterior de fuerza tan habituales en el caso de Alemania, pensó erróneamente que ésta tendría entre sus prioridades ayudarla contra Francia o que le resultaría posible hasta el último momento hacer la paz, tal como había conseguido en 1938. Francia fue un ejemplo de vacilación llevada hasta el extremo, siempre en perjuicio de sus propios intereses a medio plazo. Profundamente dividida, hasta el punto de que había quien no tenía reparo en preferir Hitler a Blum, su sociedad demostraba un conservadurismo colectivo de fondo, pese a que la política lo maquillara con otras apariencias.
Las doctrinas pacifistas a ultranza habían hecho tal mella en ella que en la declaración de guerra leída por Daladier se hicieron diez menciones a la paz, el triple que las destinadas al inmediato comienzo de las operaciones. También la dirección política británica fue dubitativa, con el agravante adicional de ser casi omnipotente desde el punto de vista parlamentario. Autoconvencida de su sabiduría en el timón de la nación, juzgó a los dirigentes alemanes como unos políticos inexpertos, cuya intemperancia podía ser dirigida por la mano sabia de un país que había dominado la política internacional durante un siglo. Los Estados Unidos, con su peculiar moralismo, emitieron signos contradictorios y, de cualquier manera, débiles en torno a su posición. En 1936 estaban abrumadoramente en contra de cualquier guerra y pecaron de ingenuidad al pedir a Alemania que ratificara su voluntad de no agredir a los neutrales. Sin embargo, eso mismo ya anunciaba el cambio de rumbo que acabó por producirse, aunque ya demasiado tarde para evitar la guerra. Al final, en el caso concreto del conflicto surgido en torno al Corredor de Dantzig, la guerra resultó inevitable. De nuevo, los aliados cometieron un grave error al no darse cuenta del frenesí bélico que se había apoderado de Hitler ni de la política extremadamente realista de Stalin, capaz de pactar con quien fuera con tal de obtener ventajas inmediatas. También en este último caso fueron patentes los signos de lo que vendría: tras la trituración de Checoslovaquia, un diplomático soviético aseguró que los aliados habían hecho inevitable una nueva partición de Polonia. En las últimas semanas, tanto Alemania, por un lado, como Francia y Gran Bretaña, por otro, querían la negociación, pero tan sólo admitían la posibilidad de una victoria final tras una exasperada guerra de nervios. El último grave error fue el de Hitler, quien no previó que no se iba a repetir la capitulación de Munich. Así, la actitud de resistencia francobritánica, en el otoño de 1939, no fue propia del "moralismo de un antiguo alcohólico", como asegura Taylor, sino del coraje moral de quienes se habían dado cuenta de que no podían ceder de nuevo.
Pero, de hecho, la guerra no fue, como en el caso de 1914, un accidente por un motivo nimio. En 1939, la guerra fue deseada y no involuntaria. Hitler la buscó e incluso lo hizo con cierta urgencia, como si de su estallido llegara incluso a depender el cumplimiento de su misión en la vida. Fue esto lo que tuvo como consecuencia que el tipo de guerra que se produjo y el momento en que tuvo lugar no fueran exactamente tal como había planeado. En definitiva, la guerra de 1939 fue la guerra de Hitler, que consiguió con su actitud superar todos los deseos de sus adversarios por evitarla. El Führer no fue, en absoluto, un político alemán más, poco dispuesto a aceptar el sistema delineado en Versalles y favorable a la expansión de su país. Frente a lo que fue habitual afirmar en la Alemania de los años treinta, el resultado de la Gran Guerra tampoco fue tan catastrófico: permaneció unida y siguió siendo el país más poblado en Europa, con la excepción de Rusia, y el nivel de destrucción bélica tampoco resultó tan grave. Aunque en Alemania hubiera una protesta generalizada contra el sistema de Versalles, Hitler no tuvo nunca como propósito hacerlo desaparecer, sino llevar a cabo una política de relaciones con las restantes potencias en la que la guerra no era un riesgo sino un objetivo final. A pesar de que Hitler tuviera como propósito la expansión alemana hacia el Este -más que hacia el Sureste, como había sido tradicional hasta entonces- en realidad su ambición era mundial.
Muchos de sus contemporáneos no llegaron a creerle, pero en Mein Kampf había dejado bien claros sus propósitos y más lo hubieran estado si hubiera publicado un segundo libro, que llegó a escribir, en que reclamaba nada menos que medio millón de kilómetros cuadrados más. También dejó claro que no tenía el menor escrúpulo en la prosecución de su objetivo. La manera de tratar a los individuos como "material humano", como si fueran insectos o plantas, demostraba un universo mental privado de cualquier escrúpulo y que, por ello, hacía imaginables las mayores aberraciones. De entrada, los tratados internacionales eran papeles que contenían normas a las que sujetarse únicamente mientras conviniera y solamente hasta entonces. Así se explica que los violara de forma sistemática: los británicos sólo descubrieron que lo había hecho en lo que respecta al rearme naval cuando hundieron el Bismarck, ya en plena guerra. Se conoce incluso el momento en que Hitler -uno de los dirigentes más previsibles de la Historia humana, pues en nada ocultó sus objetivos finales- explicó a sus generales que sólo concebía el cumplimiento de sus propósitos mediante una conflagración universal. Fue en noviembre de 1937, fecha en que anunció que la guerra se produciría en 1943. Sin embargo su estilo de dirigente que unía, en una extraña mezcla, la intuición con la indolencia y los periódicos arrebatos frenéticos, le llevó a embarcar a su país en una guerra temprana, considerando sus propósitos originales.
Lo hizo, además, de un modo que contradecía frontalmente lo que había sido hasta el momento la estrategia de sus generales: evitar un conflicto en dos frentes, como en 1914. A medio plazo, más grave aún fue que su peculiar ideario le impusiera una visión tan peyorativa de sus adversarios anglosajones que le hacía inimaginable su peligrosidad. Al margen de que era falsa la tópica visión de dos países dominados por los intereses capitalistas de una minoría, ni Gran Bretaña carecía de voluntad de resistencia ni los Estados Unidos eran una potencia bárbara y con una capacidad bélica reducida a medio plazo. Pero si Hitler cometió errores, también les pasó algo parecido a sus adversarios. Desde 1945 y durante los años de la inmediata posguerra, la culpabilidad por el estallido del conflicto fue atribuida de forma abrumadora a la "política de apaciguamiento" y a quienes habían sido sus proclamadores y defensores. Lo cierto es, no obstante, que ese género de actitud siempre estuvo en la base de la política exterior británica y que durante mucho tiempo, en un grado mayor o menor, fue aceptada por todos. Quienes la practicaron no eran malvados ni estúpidos, sino que resultaban perfectamente conscientes de la profundidad del sentimiento pacifista en todos los países que habían padecido la Gran Guerra y, en cambio, no llegaban a concebir que hubiera doctrinas políticas para las que el mantenimiento de lo pactado pudiera resultar tan sólo una convención a la que se debía prestar atención sólo en casos determinados, los que les interesaran.
Lo peor no fue el "apaciguamiento" en sí, sino la decisión de mantenerlo con el paso del tiempo, a pesar de las abundantes pruebas en contra de que tuviera posibilidades. El sistema de seguridad mutua -la Sociedad de Naciones- fracasó de modo tan total que más de medio centenar de naciones empeñadas en evitar que Italia ocupara la mitad de Abisinia acabaron por aceptar que la engullera entera. La violación de los tratados creó adicción: una vez que algunos Estados decidieron violar ciertas cláusulas de los pactos, éstos acabaron convertidos totalmente en papel mojado, incluso para naciones pequeñas que no tenían las capacidades militares para actuar así y hacerse respetar. Cuando Alemania concluyó con la existencia de Checoslovaquia, tuvo la entusiasta ayuda de dos próximas víctimas, Polonia y Hungría. El paso del tiempo no pareció enseñar todo lo que debía a agredidos ni a agresores. Todavía hasta 1936 se podía interpretar que se vivía en la rectificación de Versalles, pero ya en 1938 el diagnóstico más oportuno consistía en que la conflictividad existente sólo podía ser el preámbulo de un conflicto generalizado. De ahí la importancia de Munich y el peso que tuvo en la conciencia de quienes vivieron esos acontecimientos durante los años de la Guerra Fría. Muy a menudo, la enseñanza de no haber actuado a tiempo llevó a tomas de postura erradas, teniendo como consecuencia un exceso de conflictividad tras 1945.
Como quiera que sea, parece evidente que, antes de 1938, hubiera sido más prudente -según ha escrito Kissinger- dedicar más recursos a contrapesar el creciente poder bélico de Alemania y menos tiempo a meditar sobre las peculiaridades psicológicas de quien la dirigía. Pero el error general en que consistió a partir de un determinado momento el "apaciguamiento" se sumó, por si fuera poco, a los de carácter parcial cometidos por cada una de las naciones que se vieron envueltas en el conflicto. Polonia, gobernada por una arrogante dirección, creyó que podía actuar como una gran potencia capaz de frenar el paso a Alemania con la simple exhibición de una resistencia tenaz y carente de medios modernos. Bélgica fue ambigua hasta el final frente a la Alemania de Hitler, a pesar de que estaba bien claro que figuraría en la primera línea a la hora de la agresión. Italia, autosatisfecha por haber perpetrado con Albania una de esas operaciones de política exterior de fuerza tan habituales en el caso de Alemania, pensó erróneamente que ésta tendría entre sus prioridades ayudarla contra Francia o que le resultaría posible hasta el último momento hacer la paz, tal como había conseguido en 1938. Francia fue un ejemplo de vacilación llevada hasta el extremo, siempre en perjuicio de sus propios intereses a medio plazo. Profundamente dividida, hasta el punto de que había quien no tenía reparo en preferir Hitler a Blum, su sociedad demostraba un conservadurismo colectivo de fondo, pese a que la política lo maquillara con otras apariencias.
Las doctrinas pacifistas a ultranza habían hecho tal mella en ella que en la declaración de guerra leída por Daladier se hicieron diez menciones a la paz, el triple que las destinadas al inmediato comienzo de las operaciones. También la dirección política británica fue dubitativa, con el agravante adicional de ser casi omnipotente desde el punto de vista parlamentario. Autoconvencida de su sabiduría en el timón de la nación, juzgó a los dirigentes alemanes como unos políticos inexpertos, cuya intemperancia podía ser dirigida por la mano sabia de un país que había dominado la política internacional durante un siglo. Los Estados Unidos, con su peculiar moralismo, emitieron signos contradictorios y, de cualquier manera, débiles en torno a su posición. En 1936 estaban abrumadoramente en contra de cualquier guerra y pecaron de ingenuidad al pedir a Alemania que ratificara su voluntad de no agredir a los neutrales. Sin embargo, eso mismo ya anunciaba el cambio de rumbo que acabó por producirse, aunque ya demasiado tarde para evitar la guerra. Al final, en el caso concreto del conflicto surgido en torno al Corredor de Dantzig, la guerra resultó inevitable. De nuevo, los aliados cometieron un grave error al no darse cuenta del frenesí bélico que se había apoderado de Hitler ni de la política extremadamente realista de Stalin, capaz de pactar con quien fuera con tal de obtener ventajas inmediatas. También en este último caso fueron patentes los signos de lo que vendría: tras la trituración de Checoslovaquia, un diplomático soviético aseguró que los aliados habían hecho inevitable una nueva partición de Polonia. En las últimas semanas, tanto Alemania, por un lado, como Francia y Gran Bretaña, por otro, querían la negociación, pero tan sólo admitían la posibilidad de una victoria final tras una exasperada guerra de nervios. El último grave error fue el de Hitler, quien no previó que no se iba a repetir la capitulación de Munich. Así, la actitud de resistencia francobritánica, en el otoño de 1939, no fue propia del "moralismo de un antiguo alcohólico", como asegura Taylor, sino del coraje moral de quienes se habían dado cuenta de que no podían ceder de nuevo.